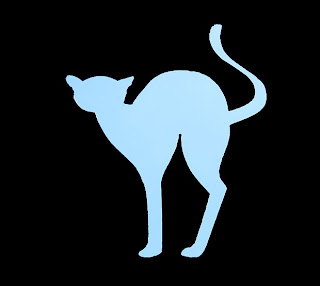Un avión a reacción rasgó el cielo en dos, dejando como única evidencia de su paso una estela blanca en el azul glorioso de una España contenida… ¿Un avión? La estela se dirigía directamente a una de las torres de la capital, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Todos conservaban en las retinas las llamaradas del once de septiembre… ¿Un nuevo atentado terrorista? A la velocidad con la que se movía quedaban menos de cuatro segundos, tres segundos, dos segundos, un segundo…
Las cámaras de televisión no registraron el menor impacto, ninguna explosión iluminó el cielo. Nadie se quedó sin aliento.
—¡Hola amigos! —prorrumpió un excéntrico personaje embutido en unas mallas de licra rojas. Se apartó el flequillo con un estudiado gesto, ofreciendo su mejor perfil—. ¡Soy Spanish-man! —contuvo el aliento un instante—…Qué pronunciación —añadió orgulloso en voz baja.
En verdad creía que nadie oía sus apostillas… en fín, eran pequeñas manías que a un superhéroe se le permitían. Ocultaba su identidad tras un diminuto antifaz de color amarillo, y de sus manos colgaban dos malhechores resignados a su suerte.
Los reporteros brincaron ante la repentina aparición.
—No debiste forzar la máquina, Pepe… te puede la avaricia —dijo uno de los facinerosos.
—Es que están tan caros los bocadillos —se defendió el oficinista.
Uno de los periodistas, con sorprendente habilidad, consiguió colocar su micrófono en la boca del superhéroe.
—¿Cuál es la colonia que usa? ¿Es cierto que adora las hamburguesas? Y díganos si hay una superheronía en su vida…
Spanish-man sonrió con un gruñido de satisfacción.
—En efecto, uso colonia de bebés todos los días. Y respondiendo a la segunda pregunta; afirmo que no hay alimento más completo, digan lo que digan las autoridades sanitarias, que una hamburguesa… (Si estos bandidos hubieran bajado al búrguer de la esquina ahora no estarían detenidos). Y por último decir que Spanish-man hace solito la colada en casa…Qué pronunciación —añadió en un susurro.
Gonzalo, desde el sofá del salón de su mansión, aplaudió con auténtica efusión las palabras de ese superhéroe que ocupaba la pantalla de su televisor. “Es realmente sexy”, pensó apartando un acaracolado mechón de la frente.”Qué pronunciación”, añadió sin darse cuenta. En efecto, Gonzalo Porras, de veinticuatro años, empadronado en Boadilla del Monte, era Spanish-man. ¿Qué por qué él y no otro?
Para conocer la respuesta habría que retroceder cuatro años en el tiempo, cuando Gonzalo todavía no podía volar, y acudía con puntualidad germánica a las oficinas de la empresa de la familia, vestido, por supuesto, con un traje de corte moderno. Las mallas y camisetas de licra brillante, con la “eñe” mayúscula en el pecho; la capa con los colores de la bandera española; y el antifaz y calzoncillos de licra puestos por fuera, todavía no formaban parte de su vestuario.
Un señor de un metro y cincuenta y cinco centímetros tamborileaba los dedos con impaciencia. Con el ceño fruncido parecía hundido entre los acolchados de cuero negro de la silla del escritorio, y por tener la piel muy clara, se notaba aún más una calvicie que trataba de disimular con los cuatro pelos que le crecían por encima de las orejas. Por contraste.
—Llega tarde, señor —saludó levantando la ceja izquierda.
Gonzalo confirmó el retraso en su reloj de pulsera. Dos minutos, treinta y cuatro segundos, justo lo que había tardado en piropear a dos secretarias que le salieron al paso.
—“Zorri”
—¿Zorri? ¿Ha buscado un apelativo cariñoso para ganar mi aprobación o pretende disculparse en un inglés insufrible? Debe cuidar la pro-nun-cia-ción, señor, pro-nun-cia-ción. Me temo que los informes que tengo que entregar a su padre, no van a ser de su agrado. No tendré más remedio que recomendar una estancia indeterminada en la Gran Bretaña.
El señor Kesintong tenía la habilidad de presentar cualquier circunstancia como una condena… “Oh sí, por favor, castígueme, señoooorrrr profesooorrr… ¡Chachi, vacaciones pagadas en Inglaterra!”
—Sé que usted es un señor muy íntegro, y le ruego que no se desvíe de sus principios. Y menos con un joven arrogante y rico como yo.
—Algún día descubrirá que el negocio de los jamones curados puede no ser “siempre” tan productivo como su insolencia le hace presumir… señor.
Poco después, Gonzalo viajaba hacia tierras inglesas, porque su amado progenitor creía imprescindible el dominio del inglés, para la extensión de la empresa más allá de las fronteras españolas. Y como él era algo mayor, y en definitiva el negocio quedaría en manos de su único hijo cuando se jubilara, concluyó que era Gonzalo quien debía aprender el dichoso idioma. Aunque se le atascara tanto en la boca.
“Qué hambre tengo”, se dijo Gonzalo al sentir unas repentinas dentelladas en el estómago. Pidió a una azafata la carta de comidas, y en ella descubrió una variedad sorprendente de… bocadillos. En fin, en un viaje corto no se podía esperar que tuvieran cocina en el avión. “Veamos, bocadillo de jamón serrano”, frunció el ceño. Estaba hasta el mismísimo gorro de ese embutido. “…De chorizo ibérico”, un escalofrío le recorrió la espalda. “Salami…¡pfff!!”. Dejó de mirar la carta.
—Discúlpeme, señorita. ¿No tendría por casualidad una buena tortilla de patatas, con su cebollita… poco cuajada?
La azafata dulcificó el gesto negativo de la cabeza con una sonrisa. “Pobrecillo, aún no sabe lo que le espera en Inglaterra”. La azafata recordó que una amiga suya había estado liada con un atractivo hombre de campo y que le había regalado una tortilla, para que cuando se la comiera se acordara de él. Todo hecho con alimentos del pueblo. Y su amiga por no tirarla a la basura se la regaló a ella. Obviamente no deseaba recordar demasiado, y es que lo único que perdura en el recuerdo, con auténtica vitalidad, son las palabras… no la belleza. “¡Qué si te monto, cordera…!”, gritaba su amiga con cara de oveja loca, tratando de averiguar dónde estaba el romanticismo en la declaración.
—Estás de enhorabuena —rectificó la azafata.
Gonzalo dejó el plato limpio, a pesar de estar excesivamente aceitosa y demasiado salada. Sólo cuando desembarcó del avión y estaba pendiente de localizar su maleta, sintió las arcadas. Corrió en busca de un aseo de caballeros…
—Plis, detoilet formén… —suplicó a los usuarios que le observaban con preocupación.
—¡Toilet, cojones! ¡El vaterclós!
Los demás pasajeros se encogían de hombros, no comprendían ni su urgencia ni sus palabras. Algunos huían atemorizados de que se ofreciera un extranjero con tanta impunidad y descaro.
—Find yourself a job, and let the sexual services for professionals… Sir (Búsquese un trabajo, y deje los servicios sexuales para los profesionales… Señor)—contestó un “gentleman” retorciéndose los bigotes.
Acabó por encontrar uno, y ante la apremio de la náusea no se paró en comprobar si era de caballeros o no. Sin levantar la vista del suelo, cerrando con fuerza los labios, cruzó como una exhalación la estancia. Al fondo había una fila de excusados con las puertas cerradas. No tenía tiempo para las buenas formas. Pateó la primera puerta, que cedió entre astillas… y ahí se liberó.
Las lágrimas se difuminaron lentamente, aunque un sabor amargo permanecía en la boca. Sólo entonces, descubrió que sus manos se apoyaban en los muslos despejados de una señora, que permanecía en absoluto silencio, petrificada, con los ojos muy abiertos, sin respirar…
—¡Ah! —Gonzalo cortó el susto con una mano en la boca.
Doce o quince paraguas auxiliaron a la señora del ataque de ese depravado. “¡Qué flojuchas son las inglesas!”, se extrañó por la ausencia de dolor. Como las excusas, aparte de inútiles resultaron ininteligibles para las damas, Gonzalo optó por una retirada elegante y educada. Las susodichas supieron apreciarlas siguiendo sus pasos con pertinaz insistencia, sin dejar de aporrearle con los paraguas, hasta que subió a un taxi y se alejó del aeropuerto.
Gonzalo sospechó que la tortilla le había sentado mal, especialmente cuando se sorprendió calculando con acierto el número exacto de rayitas que tenía la camisa del taxista…”No puede ser”. A través del retrovisor observó los pelos del bigote del conductor. Al instante tuvo la certeza de su número, y de ellos, cuántos eran canas teñidas de negro.
—¡Joder, soy la hostia!
El taxista frunció el ceño.
—¡Ayám de raiman! —aclaró Gonzalo radiante ante el descubrimiento de su nueva habilidad.
—Raiman? —precisó el taxista girando un índice en la sien—. Necesitará ayuda, amigo.
Le tendió la mano a través de la estrecha apertura del cristal blindado.
—Soy un agente gubernamental de incógnito, en nuestras dependencias le ayudaremos a desarrollar su potencial…Señor —confesó el taxista en un correcto castellano pero con acento inglés.
Tres veces por semana, un taxi negro, con la misma matrícula que el que había tomado en el aeropuerto, acudía a la residencia de estudiantes donde se alojaba Gonzalo Porras. Tres días por semana, en un complejo militar subterráneo, en un impreciso punto de la campiña inglesa, Gonzalo Porras se sometía a todo tipo de pruebas y emborronaba cuestionarios sin parar…
Allí se demostró la proporcionalidad que existía entre la súper fuerza, volar y la capacidad de conocer el número exacto de unidades en un conjunto complejo y difuso, estaba directamente relacionada con su habilidad de pronunciar correctamente el inglés, incluso de imitar el acento inglés en otros idiomas. Todavía no habían descubierto las razones.
—Hijo, tu formación no ha terminado —suspiró el taxista conteniendo el tic nervioso que movía el bigote—, pero comprendo que quieras marcharte. Recuerda que en España tus súper poderes se debilitarán, y que aquí siempre encontrarás… tu pupitre preparado, para cuando quieras regresar.
Gonzalo retornó a España, sabiendo hablar inglés, para mayor satisfacción de sus padres, y adecuadamente. Circunstancia que aún hoy no se explican muy bien.
“Debes recordar que tus poderes te hacen diferente, y el límite que te separa de la mediocridad es muy frágil… ¡No caigas en la tentación de usar tus poderes en tu propio beneficio”, recordaba Gonzalo, con tanta intensidad, como si su mentor le estuviera recitando normas básicas de ética ciudadana para súper héroes. “Además, deberás ocultar tu identidad, porque hasta un súper héroe necesita descansar... Créeme que las fans y los súper villanos no dejarían de llamar a tu puerta”.
—Abuela, necesito que me hagas unas mallas —solicitó Gonzalo con zalamería—…Es para un concierto Heavy que papá ha contratado para la inauguración de la nueva fábrica de chorizos…
—¿Qué dices, hijo?
Era evidente que se aprovechaba de ella, de su envidiable maestría con la máquina de coser. El alzhéimer todavía no había borrado su habilidad costurera…
—Un poco estrecho —protestó Gonzalo tras probarse las mallas de licra roja.
Le apretaban los huevos cosa mala. Bueno, nada que no pudiera corregirse con aguja e hilo. Ella, además, ayudaría a preservar su otra identidad, porque nadie la creería si algún día se le escapaba que había cosido los calzoncillos a Spanish-man.
—¡Estoy listo! —gritó Gonzalo ataviado con su nuevo uniforme de héroe. —Yo…yo… esto… ¡Yo…voy a salvar al mundo!
Algo no funcionaba: le faltaba el nombre. Tenía que solventar esta pequeña contrariedad antes de “desfacer los entuertos”, porque de lo contrario no estaría claro la autoría de las hazañas, nadie sabría quien era el que estaba arreglando el mundo…y hasta don Quijote necesitaba que su amada Dulcinea conociera sus aventuras, no fuera que otro aprovechado se apuntara las gestas.
Gonzalo, con medio cuerpo fuera de la ventana, a punto de saltar, se imaginaba la situación: “Señor agente, lo he visto todo… ha sido un payaso del circo el que ha detenido el camión sin frenos”. “No, que va, que va… ¡Ha sido el tío de la película “El cuervo”!, que iba un poco más alegre y ha salvado a los niños del camión!” Y el presentador de la tele acabaría por decir: “algo con patas y manos, probablemente la mascota de un importante patrocinador, ha evitado que se estropee un camión”.
—Soy…”vamos Gonzalito, piensa”…Soy… “En España perderás tus poderes”… Soy…”pero yo soy español”… ¡Claro, ya está! ¡Soy Spanish-man! “Tengo que mejorar la pronunciación o seré un súper héroe a medio gas”.
Y se lanzó por la ventana, chillando:
—¡Ya estoy listo para salvar al mundo!
Apenas sobrevoló unas calles cuando oyó un desgarrado grito de auxilio. Una ancianita se estrujaba unos dedos crispados a la altura del pecho.
—¿Qué le pasa, señora? —se interesó Gonzalo con un impecable acento inglés.
La ancianita quedó sobrecogida por la repentina aparición que descendía de los cielos.
—¿Qué… quién es usted? ¿Y qué dice? —añadió en un hilo de voz.
Es algo sintomático, los que hablan demasiado bajo es porque están sordos. Lo sabía por su abuela.
—¡Soy Spanish-man…! —gritó Gonzalo— ¡Y vengo en su ayuda! —añadió sin marcar demasiado la entonación y el acento inglés.
—Es mi “Galletita”, que se ha ido por dónde no debía —explicó sin dejar de arrugarse la blusa con ansiedad, con la otra mano señaló la copa de un árbol.
Gonzalo comprendió de inmediato. Con la celeridad digna de un superhéroe sujetó a la abuela con las manos cruzadas por debajo del diafragma.
—Galletita mala… ¡Sal, sal, sal de tu sitio! —dijo Spanish-man acompañando de un apretoncito en cada exhorto.
La vieja se revolvió sofocada. Un maullido de un gatito, proveniente del árbol más inmediato, detuvo el forcejeo.
—A ver si lo adivino… ¿La galletita es ese minino?
En el tiempo que tardó la señora en asentir con la cabeza, Gonzalo ya se lo había bajado.
—¡Y no lo olvide, señora! ¡Spanish-man ha disfrutado ayudándola…! Qué pronunciación.
—¡Pervertido!
La primera hazaña de Spanish-man no había resultado demasiado gloriosa, pero Gonzalo sabía que no debía descuidar los casos más modestos, porque únicamente teniéndolos en cuenta podría conseguir un mundo mejor. “Es cierto, —se convencía Gonzalo— es como los científicos del mundo: todos buscando la cura contra el cáncer… ¿Y es que nadie se acuerda de lo molesto que es un resfriado? Si alguno encontrara la solución definitiva todos podrían trabajar al cien por cien contra la vacuna del cáncer…”.
Un adolescente, de esos que con la excusa de estudiar las estrellas utilizan los telescopios para espiar al vecindario en busca de tetas, sorprendió la aparición de Spanish-man. En cuanto vio la capa con los colores de la bandera española ondear en el descenso hacia la abuela, ajustó el zoom de la vídeo-cámara al máximo y empezó a grabar.
Al día siguiente, en el mismo momento que Cecilio paseaba por su calle favorita de Madrid, las imágenes de Spanish-man se retransmitían en los telediarios de los principales canales de televisión. Cecilio era un pobre hombre de campo, sin familia y sin trabajo, que de vez en cuando venía a Madrid para denunciar ante el Defensor del pueblo la miseria en la que vivía su aldea.
—Los americanos tienen a Supermán —sentenciaba una guapa presentadora—, un héroe del cómic que ha sido encarnado en el cine…
A Cecilio le encantaba observar los escaparates gigantescos de esas tiendas, y normalmente se detenía fascinado contemplado los cuarenta o cincuenta televisores de pantalla plana.
—¡Pero nosotros tenemos a Spanish-man! ¡Un héroe de verdad! —aseguraba la presentadora al mismo tiempo en los cuarenta o cincuenta televisores.
Cecilio suspiró, desde que unos americanos llegaron al pueblo y las autoridades pertinentes empezaron a expropiar tierras, todo fue de mal en peor. La construcción de una central nuclear les había privado de sus tierras de cultivo, de las aguas de su río, y muy pocos pudieron trabajar en la central. Los escritos y demás formularios de protesta se perdían en los vericuetos de la jungla burocrática. ¡Necesitaban ayuda de verdad! ¿Y qué es lo que veía en los cuarenta o cincuenta televisores de esa tienda? ¡A un capullo americano haciéndose pasar por español! ¿Qué pretendía el capullo del antifaz? ¿Expropiar también el país con sus truquitos de cine barato?
—¡…Spanish-man ha disfrutado ayudándola! Qué pronunciación.
—¡Héroe de pacotilla! Tú no eres nada, ni quieres a tu gente…
—¿No resulta enternecedor el modo en que acaricia al gatito? —se oía a la chica de las noticias a través de unos altavoces que habían instalado en la fachada. Normalmente subían un poco el volumen cuando percibían que algún peatón se quedaba ensimismado mirando las televisiones.
El guerrero rojo y amarillo, el gran héroe nacional, se recreaba en mimos que el animal aceptaba con agrado.
—¿Qué persona se esconde tras el antifaz? Veamos de nuevo el video.
—… Spanish-man ha disfrutado ayudándola! Qué pronunciación —repetía el héroe en las cuarenta o cincuenta televisiones.
—… Siempre estás con tu “¡qué pronunciación!” de los cojones. ¡Tienes que ser más español y menos mariquita! Que al final te voy a quitar la “eñe”, que no te la mereces…¡Cojones!
Un olor a quemado le hurgaba entre los pelillos de la nariz, Cecilio tuvo la certeza de que algo se chamuscaba, y eso en la ciudad no era nada bueno. Olfateando la contaminación, por encima de los carburantes quemados del tráfico rodado, Cecilio supo rastrear el origen de un incipiente incendio de un edificio cercano.
—¿Dónde está ahora el gilipollas ese? ¿Salvando a otro gatito? —protestó Cecilio sin sorprenderse de su extraordinaria capacidad olfativa.
Y no es que la vida campestre fuera más propicia para el desarrollo sensorial, o los de su pueblo fueran conocidos por sus narices excelentes. Ni mucho menos. ¿Pero cómo permitían los de la ciudad tanto retraso en sus emergencias? ¿Por qué no llegaban los bomberos y la policía acordonaba un área de seguridad?
—Socorro…—Era una voz de mujer que decía mucho más de lo que pronunciaba.
Cecilio sorprendió en su tono la derrota, la sumisión a un destino que ella daba por seguro que nadie podía evitar.
—¿Pero es que nadie la oye? —gritó Cecilio indignado—. Está claro que en este país no se puede esperar ayuda de nadie…
Corrió hacia el portal, ignorando las protestas del portero, y subió al tercer piso, de donde provenía la voz asfixiada. Dio una patada a una puerta que crujió sobre sus jambas. Al segundo empujón la puerta cayó, al fondo del pasillo sorprendió a una viejecita en el suelo. Una espesa nube de humo venenoso alquitranaba el paso hacia la salida que había abierto.
Se quitó la faja del torso y se protegió las vías respiratorias. Recogió a la ancianita y repitió la misma operación de la faja con ella. Cuando habían alcanzado el exterior una deflagración a sus espaldas advertía que parte del tercer piso había saltado por los aires. Uno de los cascotes más gruesos de la fachada alcanzó a Cecilio, que cayó al suelo como un saco de patatas.
A unos cuantos kilómetros del lugar del incendio, Spanish-man se hallaba completamente absorto en el rescate de otro gatito. Éste estaba más asustado que “Galletita”, y emitía un sonido parecido al lamento que un muerto descompuesto en su tumba haría si trataran de despertarle. “Uñitas” no se dejaba atrapar, y hacía honor a su nombre en cuanto Gonzalo estiraba la mano.
Desde el árbol vio la columna de humo que provenía del centro de Madrid.
—“Uñitas”, tengo un asunto más importante. Mientras tanto trata de relajarte un poquito, que en un rato vengo a por ti.
En cuanto llegó, a vista de pájaro, Spanish-man reconstruyó la escena. Un edificio en llamas, un hombre inconsciente en el suelo y un montón de sirenas ensordeciendo el lugar. “Exactamente tres dispositivos antirrobo de locales comerciales y cinco alarmas de vehículos aparcados…Sólo una víctima aparente. Soy la hostia”.
—Spanihs-man…Te vi por la tele —saludó el portero del inmueble afectado.
Gonzalo sacó pecho, hinchando la “eñe” de la camiseta.
—Sí, es que soy muy fotogénico —manifestó el héroe con marcado acento inglés—. Pero dígame, ¿qué es lo que ha pasado?
—Ni idea, pero ese paleto —señaló a Cecilio—entró de muy malas maneras en el edificio y unos segundos después, cuando salía,… ¡pum! Todo por los aires —explicó el portero recreando una explosión con las manos.
Gonzalo comprobó las constantes vitales del paleto. Pulso adecuado, respiración normal…sólo estaba dormido. Sin embargo, el polvo y las trazas de cascotes en la boina y chaleco hablaban de un brutal impacto…”¿Dónde está la sangre?”.
—Spanihs-man —interrumpió el portero—, esto es importante: la abuelita del tercero ha desaparecido…¡No se ven restos en su apartamento, y me consta que no había abandonado el edificio!
—¿Qué has hecho con la abuelita? ¿Qué has hecho con la abuelita? —exigió Gonzalo zarandeando al pueblerino.
Cecilio abrió los ojos con pesar. El americano ridículo le vapuleaba a placer, le dolía la cabeza, como si el pulso cardíaco se concentrara allí y con cada pulsación aumentara la presión intracraneal. Además estaba completamente desorientado.
—¿Quién eres? ¿Quién eres? —gritó el héroe sin dejar de menear al pobre Cecilio.
—Soy…del terruño —contestó casi sin voz el paleto.
—¿Cómo? ¿Ha dicho el “tío trasmuño”?
El portero se encogió de hombros.
Finalmente aparecieron los agentes de la autoridad, asumiendo el control de la situación.
—Spanihs-man, esto es un asunto de la policía…
—Se llama Tío Trasmuño, y es el presunto autor de la desaparición de una anciana y destrucción de un edificio.
—No, yo no hice nada… ¡Soy inocente! —protestó Cecilio.
—Eso es lo que dicen todos, señor agente…Qué pronunciación.
—Juro por ésto —y Cecilio se besó un puño— que me vengaré, payaso-man…
Fin de la primera parte.